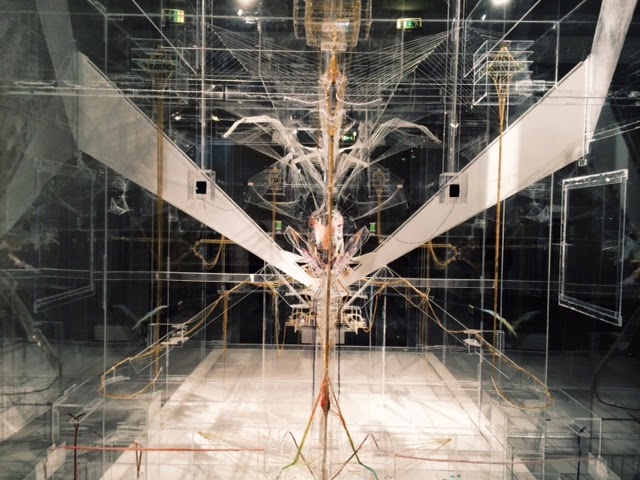Será por su interés por las ciencias naturales, o por su homosexualidad, o tal vez será porque describe la pérdida de su madre como el episodio más doloroso de su vida, o incluso puede que haya sido por su pasión por la lectura, o puede que haya sido debido a una atracción sexual hacia él (sólo hay que verlo con chupa de cuero y montado en su BMW); sea por lo que fuere, he conectado de una manera espectacular con Oliver Sacks. Sin conocerlo personalmente he llegado a pensar en él como en un amigo, y en ocasiones, durante estas tres últimas semanas en las que he podido disfrutar de la lectura de sus memorias, tituladas En movimiento, he intentado imaginarme qué hubiera hecho Oliver ante tal o cual situación, o cómo hubiera afrontado Oliver las zancadillas que la (mala) suerte me ha ido poniendo recientemente.
Es mágico, por ser raro y único y por despertar sensaciones poco habituales, cuando encuentras un libro que te hace replantearte a ti mismo. Y me refiero, obvio, a algo más que la auto ayuda. Pocos libros, los cuales podría contar con los dedos de mi mano, han influido en mí de esa manera. En movimiento me ha hecho conocer de otra manera al admirado Dr. Sacks, me ha hecho entender cómo ha llegado a ser tan fundamental en la historia de la neurología y, en general, de la divulgación científica, a la vez que ha mostrado, y aquí soy consciente de meterme en el tópico, su lado más humano. Sabía que era un neurólogo excepcional, uno de esos científicos que consiguen expresar con tanta claridad y belleza sus ideas, que hacen que los científicos más academicistas sean reticentes en valorar su trabajo, por considerarlo más cercano a la subjetividad de la literatura que a la objetividad científica.
El mismo Oliver se refiere a este hecho en varios momentos del libro y relata su extrañeza al ingresar en Oxford, pues allí empezó a notar la división entre los que estudiaban ciencias o medicina, y el resto de estudiantes de la prestigiosa universidad británica. Este asombro era debido a que Oliver, de siempre, había mostrado igual predilección por los libros que por los experimentos de química (como queda reflejado en otro libro suyo de memorias, El tío Tungsteno). Él mismo lo relata así: "En St. Paul's School, (...), disfrutaba de una mezcla natural de artes y ciencias. Fui presidente de nuestra sociedad literaria y al mismo tiempo secretario del Field Club de botánica. Esa mezcla fu más difícil en Oxford, pues el departamento de anatomía, los laboratorio de ciencias y la Biblioteca Científica Radcliffe se concentraban en South Parks Road, a cierta distancia de las salas de conferencias y las facultades de la universidad. Había una separación tanto física como social entre los que hacíamos ciencias (...) y el resto de la universidad".
¿Por qué se empeñaba la universidad, y lo sigue haciendo, en crear compartimentos estancos entre estas dos culturas? Además, hoy en día esta barbaridad se agrava desde mucho antes, pues la separación empieza ya en la enseñanza media, cuando en el instituto el alumnado ha de escoger sus itinerarios formativos: ciencias o letras. Pero Oliver, volviendo a nuestro protagonista, logró sortear este obstáculo al descubrir la Biblioteca Bodleiana, descrita en sus memorias como un refugio para él, donde pudo profundizar en el que sería su primer sujeto sobre le cual empezó a escribir sus historias clínicas. Unos perfiles a los que Oliver quiso dotar de un contenido más allá de los meros datos clínicos, fijándose y describiendo otros aspectos y facetas de la vida de sus pacientes. Algo que continuaría haciendo a lo largo de toda su carrera como neurólogo y que daría pie a su primer libro, Migraña, y a Despertares y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, por citar dos de sus obras más renombradas.
Oliver es pues alguien excepcional, tan necesario en la cultura del siglo XX que debe ser un ejemplo de cómo ciencia y cultura pueden y deben volver a enlazarse, pues una no puede entenderse sin la otra. Pero no solamente por eso he querido reseñar En movimiento, no tan solo por su valor de unión y simbiosis de las dos culturas y como ejemplo de puente posible y necesario entre ellas. También porque sus reflexiones son tan humanas y universales, que no hacen sino enriquecer el legado de este médico.
En uno de los pasajes, por ejemplo, cuenta que en el verano de 1979 se retiró a la isla de Manitoulin para intentar terminar uno de sus libros y, a la vez, ejercer otras de sus pasiones: nadar, pensar y escuchar música. Cómo de afable y de entrañable debería resultar el Dr.Sacks, que los lugareños le ofrecieron ser el substituto del médico de la isla, que se acababa de jubilar. Al parecer Oliver estuvo dándole vueltas a la propuesta y finalmente la denegó. Treinta años después, todavía se preguntaba qué hubiera sido de su vida de haber aceptado aquel ofrecimiento. Y es que, ¿quién no ha tenido nunca su propia isla de Manitoulin y se ha interrogado sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida?
Más allá de multiplicar mi admiración por Oliver Sacks debida a su significación al tender lazos entre diferentes disciplinas e iluminar nuevos caminos en la neurología, En movimiento ha hecho que me suba a mi BMW R60 particular y siga recorriendo las carreteras de mi mapamundi vital. Y así conseguir estar siempre en movimiento. Tal y como Oliver me hubiera aconsejado.
 |
| En movimiento. Una vida, está publicado por Anagrama. Primera Edición. Noviembre de 2015 |








.JPG)
.JPG)

.JPG)