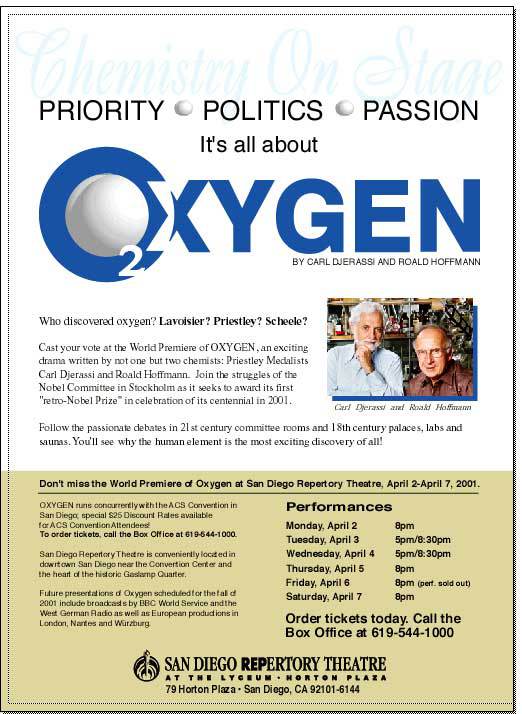El cabecilla de esta creación, el profesor Mark Post, ha repetido hasta la saciedad la ventaja estrella de su producto: ante el aumento de la población mundial y la necesidad de producir más alimentos, esta hamburguesa supone un menor impacto ambiental en su producción. En cuanto al sabor, parece ser, no hay ventajas: según quienes las probaron, estaba un poco seca. Todo llegará.
Des de que me enteré de tan loable proeza, me han rondado varias interpelaciones que no me dejarán tranquilo hasta que no las materialice. La primera tiene que ver con los titulares y la manera de llamar a las cosas, que no siempre es por su nombre. Es tan sintética esta hamburguesa creada en el laboratorio del profesor Post, como la que se comió el primer Homo sapiens hace 500.000 años. Aunque no lo parezca, es tan natural obtener la hamburguesa criando a la vaca, sacrificándola y picando parte de sus músculos, como lo es criar a la vaca, coger células madre de su músculos y ponerlas en unas placas con nutrientes y esperar que crezcan hasta conseguir la pieza de carne. Todo depende de la técnica que se utilice, que es la que se dispondrá en el momento de querer fabricar una hamburguesa. Si el Homo sapiens de hace 500.000 años hubiese tenido constancia de la existencia de las células madre y se le hubiese ocurrido utilizarlas para fabricarse su hamburguesa, ¿también se le hubiera llamado sintética? Sintético suena a artificial, a plastificado, a algo de mentira, postizo, falso, y le suele quitar valor al sustantivo al que acompaña. Sintético debería hacer referencia a que surge de un proceso que requiere cierta manipulación de la materia prima. En este sentido, hace 500.000 años, puesto que las reses no producían directamente la hamburguesa, también había hamburguesas sintéticas.
Por otra parte, pensar que esta nueva forma de fabricar hamburguesas va a acabar con el hambre del mundo, que es una de las principales motivaciones de Post y su equipo, me suena a falacia. La misma que cuándo nos vendieron que los transgénicos también ayudarían a solucionar este problema. Me sorprende ver cómo todavía un científico repite esta misma cantinela para justificar una idea suya. Creo que ya podemos ir entendiendo que el hambre en el mundo es un problema de distribución de recursos. La ciencia por sí sola no va a paliar las injusticias del planeta. Los datos que acompañan al invento parecen bastante elocuentes: menor consumo energético para su producción, menor emisión de gases invernadero y menor superficie de suelo utilizada. Resumiendo: menor impacto ambiental al producir la hamburguesa con esta técnica. Parece tentador pensar que es la producción de alimento del futuro. Pero faltaría ver la voluntad política y los trajemanejes de las empresas que se queden con la técnica. De momento ninguna cadena de restaurantes de comida rápida ha dicho esta boca es mía. Les debe ir bien produciendo hamburguesas de una forma clásica (que no digo ética).
Así pues, la hamburguesa, aunque de origen europeo, ha sido estrella de la gastronomía occidental des de que los americanos la popularizaron. Ahora es también una estrella mediática gracias unos científicos holandeses.